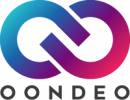Mi nombre es Mateo. No llegué al silencio por desesperación, sino por pura curiosidad. Había escuchado muchas veces sobre lo valioso que es «simplemente estar», pero nunca me lo tomé en serio. Un día, sin ninguna razón especial, decidí detenerme. No porque me sintiera desbordado, sino porque empecé a sospechar que había algo en la quietud que aún no conocía.
Caminaba por un sendero poco transitado que seguía el curso de un pequeño río. No tenía prisa, ni destino. El sol caía en ángulo, tiñendo de dorado las piedras y las ramas. Al llegar a una curva donde el agua formaba una especie de ensenada tranquila, me detuve. El lugar parecía suspendido en el tiempo: ni viento, ni voces, solo el sonido del agua deslizándose con paciencia.
Me senté sobre una roca lisa, aún templada por el sol. Cerré los ojos, no para meditar, sino para escuchar. Y lo que escuché no fue el río, ni los pájaros, sino mi propia respiración, mi cuerpo aflojándose, mis pensamientos acomodándose sin resistencia. No había lucha ni búsqueda. Era como si, por un momento, todo tuviera permiso de simplemente ser.
Me quedé así, quieto, durante mucho más tiempo del que pensaba. Al abrir los ojos, todo parecía más nítido. Las texturas del musgo, el color exacto del agua, la curva de una rama flotando. Nada había cambiado, pero todo era distinto. Más vivo. Más cercano.
No me llevé ninguna gran revelación. Solo la certeza de que existe un rincón donde el tiempo no pesa, donde uno no tiene que corregirse, explicarse ni alcanzar nada. Ese rincón no estaba solo junto al río. Estaba, y sigue estando, dentro de mí. A veces basta con quedarse quieto para recordarlo.