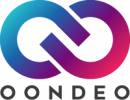Mi nombre es Javier y, en uno de los momentos más grises de mi vida, descubrí una experiencia que aún hoy resuena en mi cuerpo. Venía de una racha especialmente dura: me habían despedido, acababa de terminar una relación larga, y cada día se sentía como una repetición de ansiedad, presión en el pecho y una especie de nudo constante en la garganta. Me sentía atrapado, sin salida.
Tomé la decisión casi instintiva de alejarme. Viajé sin un plan definido y acabé en un parque amplio, rodeado de árboles altos, con un pasto verde que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Caminé sin rumbo, hasta que llegué a los pies de una enorme haya europea. Era otoño, y todo el suelo estaba cubierto por un mar de hojas secas de un naranja intenso, casi incendiado. Me senté entre ellas, y lo primero que noté fue el calor que emanaban. No solo físico, sino algo más profundo, como si esa alfombra de hojas me envolviera con una calidez invisible pero real.
Me quedé ahí, en completo silencio, durante horas. No tenía pensamientos claros ni buscaba respuestas. Solo observaba. Cómo se movía el césped con el viento, cómo picoteaban los pájaros, cómo las nubes giraban lento en lo alto. Fue como si todos mis sentidos se abrieran: el sonido era nítido, los colores más vivos, el aire más denso. Pero, sobre todo, sentía mi cuerpo de una forma distinta: ya no como una carga tensa, sino como un canal por donde circulaba algo simple y bueno.
No sé si fue un momento espiritual, una pausa necesaria o simplemente un regalo del entorno. Lo que sí sé es que, al levantarme, algo en mí había cambiado. No eran las circunstancias, sino la forma en que las habitaba. Desde entonces, recuerdo ese lugar no como un sitio en el mapa, sino como un espacio interior al que puedo volver cuando todo se vuelve ruidoso. A veces basta con detenerse, escuchar sin buscar, y permitir que el cuerpo recuerde lo que la mente olvida.